
Existe desde hace siglos, muy mencionada en las pláticas de la gente de campo y cuentan de ellas cosas tales como que si soltáramos una de esas onzas en cada rancho, acabarían con todo el ganado del Estado en unos días, que mata por gusto, que si cae a un corral de chivas, a un chiquero de becerros o incluso a un corral de ganado adulto, no se conforma con matar a uno para comer, sino que acaba con todos; aunque sean 30 o 40 vacas, las despanzurra todas.
por Gastón Cano Ávila
No me refiero a las onzas Troy, manejadas por banqueros y hombres de negocios; de éstas también hay muchas en Sonora, en los bancos y en las pantallas de informática. También los antiguos hablaban mucho de onzas de oro; nuestros vecinos americanos pesan lo pequeño en onzas: no, todas ésas son para mí como las oraciones de un sacerdote tibetano.
La onza como animal es la que me interesa. Aquí también es muy difícil separar la realidad de la fantasía. Los brasileños llaman onza al jaguar (Felis Hernandezi o Felis onza), al que nosotros llamamos tigre en todo el país. Los antiguos mexicanos, antes de la invasión europea, lo llamaban ocelotl, tanto al tigre como al tigrillo, al que hoy llamamos ocelote. Pero en el resto del país, salvo en la Baja California, existe otro gato misterioso que muy pocos han visto en el norte pero muy abundante en la zona tropical: el Felis eyra, llamado onza por los campesinos de allí. Esa insistencia en llamar onza a diversos gatos salvajes de América, caracterizados por su habilidad para cazar a sus presas, creo que se debe a que alude a lo liviano del animal. Pero en Sonora existe otra onza que no es ninguna de ésas.
Existe desde hace siglos, muy mencionada en las pláticas de la gente de campo y cuentan de ellas cosas tales como que si soltáramos una de esas onzas en cada rancho, acabarían con todo el ganado del Estado en unos días, que mata por gusto, que si cae a un corral de chivas, a un chiquero de becerros o incluso a un corral de ganado adulto, no se conforma con matar a uno para comer, sino que acaba con todos; aunque sean 30 o 40 vacas, las despanzurra todas.
De ahí a la verdad hay una gran diferencia, pero ¿cuál es la verdad? En muchos pueblos de Sonora hablan de una onza especial, diferente, que no es Felis eyra ni el jaguar. Aún donde le cuelgan el San Benito de asesino masivo, dicen que no es manchada ni gris oscura, como la del sureste.
En el museo del desierto de Arizona-Sonora de Tucson, conocí un típico ejemplar de Felis eyra capturado en la sierra de Álamos. Cuando yo era muy jovencito, un viejito ranchero, que era analfabeta, me platicó (y no lo podía estar inventando) de un espécimen típico que mató en el arroyo de La Poza, al sur de Hermosillo, porque andaba cazando los borregos, allá muy a principios de siglo.
Es indudable que Felis eyra sí hay en Sonora; yo vi una onza de ésas un día que venía del Novillo, ya llegando a Mazatán, en tiempo de aguas; subió a la carretera, quiso cruzarla, se arrepintió y brincó el quelital mientras mi carro se acercaba raudo.
Era típica: mediana, más bien pequeña, como el doble de un gato casero, de cabeza muy redonda y pequeña, de pelo muy oscuro, sin barbas ni panza y con una cola delgada muy larga. Una vez en Puebla vi desde un carro en movimiento un animal de éstos siguiendo con calma, a distancia, a una partida de borregos que llevaban pastor y perro. Ese ejemplar en particular era de un tipo más raro que se da allá en el sur, con pelo alazán muy claro y con la cara, la parte inferior de las patas y la cola rojo oscuro. Pero a ese animal, que sólo unos cuantos sonorenses conocen, no le dan importancia. Ellos hablan de su onza.
Las gentes más sensatas, las gentes mayores y serias a las que se les puede creer, dicen que nuestra onza es más grande que la otra, pero un poco más pequeña y fina que un león. Su piel es leonada clara y es difícil distinguirla de un puma joven. Sin embargo, hay unas diferencias. La onza no retrae las uñas; las tiene salidas y gastadas como los perros y su alimentación principal son los zorrillos, las culebras y otras sabandijas pequeñas. A veces se vicia con las gallinas y los gatos de los ranchos.
Es un animal solitario, que se mueve mucho; da guerra una temporada en un lugar y luego se va lejos.
En 1932, en una severa epidemia de sarampión que hubo en Hermosillo (yo tenía 6 años), contraje la enfermedad, al igual que mis hermanos y primos. El exantema, es decir, las ranchitas, no aparecía en mi cuerpo a pesar de la borraja que me daban de beber todo el día; en cambio, me apareció una amigdalitis membranosa muy severa y el médico Antonio Quiroga pensó que era difteria y ordenó que me aislaran. Me llevaron a la casa de mi abuela, doña Josefita Hazard de Ávila, y ahí estuve encamado dos meses por la glomérulo-nefritis concomitante.
Mientras tanto, al llegar a la casa de mi abuela, el médico me aplicó un suero antidiftérico por vía intraperitoneal (una gran inyección a un lado del ombligo, profunda, hasta las visceras abdominales). Entonces sí brotó el sarampión, pero junto con una pronunciada urticaria.
No hay que olvidar que entonces no se habían descubierto los antibióticos, ni siquiera los sulfas, ni tampoco los antihistamínicos. Pobre del médico, que no tenía entonces armas con que luchar contra esas enfermedades. Más pobre el enfermo, que tenía que permanecer postrado en la cama, a la buena de Dios, a ver si su inmunidad le resolvía el problema o lo dejaba morir. Para la urticaria me aplicaban harina de arroz.
Superé el sarampión, superé la amigdalitis y los consabidos otitis medias supuradas (es decir, que se me reventaron ambos oídos en pus), superé la glomérulonefritis, pero quedé para siempre alérgico al suero de caballo con que preparaban el antidiftérico y quedé también un poco sordo por las lesiones de ambos oídos.
Mi primo Enrique González Ávila, que vivía con nosotros, y mis hermanos Luis y Daniel cursaron normalmente el sarampión y al poco tiempo ya iban a la escuela. José, el menor, tenía unos meses de nacido y no desarrolló el sarampión. El médico ordenó para mí un largo reposo, así es que, después de los dos meses en cama, me llevaron a Milpillas, el rancho de mi tía María Ávila González y su esposo, mi tío Adalberto, donde estuve por un año.
Entonces Milpillas era un rancho muy grande; herraba a más de mil becerros al año. La casa era blanca, atravesada de oriente a poniente, arriba de una loma, a la que se llegaba por una calzada flanqueada por sahuaros, plantados por mi tío Armando Ávila, quien además decoró toda la casa con motivos locales: pilares de esqueleto de sahuaro, esculturas de animales de madera de chilicote, sillones de raras formas hechos con palos de brea, pisos de piedras de colores figurando discos y estrellas, metates indígenas y tiestos de cactus exóticos. Todo estaba hecho con un talento muy peculiar. Aún quedan los sahuaros.
Aparte de que había muchos ranchos satélites, como La Inmaculada, Las Cruces, La Monarca y la milpa de La Morita, en el mero rancho vivían varias familias de peones, vaqueros, milperos y el imprescindible mecánico y bombero, Jesús Jiménez.
El mayordomo general era don Antonio Távila, de gran prestigio profesional hasta lugares tan alejados como Altar, Caborca y Carbó. Ahora, sesenta años después, el rancho está en manos de una tercera generación de dueños, los hijos de mi primo Enrique, los González León. Ese invierno fue particularmente helado, más que los que han dado merecida fama a Milpillas. Al levantamos por las mañanas, las vacas estaban echadas, echando chorros de vapor por las narices, mientras el lomo lo tenían cubierto de escarcha, igual que todas las piedras y palos que había en el suelo.
Y entonces empezó la conmoción: que si no habían oído en la madrugada unos alaridos horribles, como si le estuvieran pegando a una mujer, los perros salían ladrando y se regresaban llenos de miedo. Fueron a averiguar y empezaron a encontrar unas huellas de perro que no eran de los perros del rancho. Eduwiges Parra, un yaqui muy templado, salió con un hacha corriendo hacia el aullido y casi alcanzó a ver al animal, pero estaba muy oscuro.
Una madrugada, Toño Távila, vaquero e hijo del mayordomo, fue a recoger su caballo, que estaba en medio de las milpas. Iba montado en pelo cuando, al acercarse a un chinón (árbol de chino), que había en medio de la milpa, el caballo se le puso muy rejego y en eso vio bajarse por el tronco a la onza. Dice que era poco menor que un león, con la cabeza muy pequeña. Se tiró al suelo lleno de yerbajos secos y ahí desapareció. Sólo la vio en silueta.
Ese año, en todos los ranchos del rumbo oyeron a la onza. Estuvo volviendo dos o tres años más y ya no regresó en mucho tiempo. Creo que nadie más la vio, sólo las huellas típicas. No dio guerra con los animales de los ranchos. Después, durante años, cuando un niño del rumbo no se quería dormir, mandaban a alguien a que pegara un alarido y le decían que era la onza, que venía por los desvelados.
Actualmente, cada tres o cuatro años, se hace sentir la onza en Milpillas con las mismas características: grita, espanta a los becerros y a los perros y nunca mata nada. Un ranchero vio un leoncito mediano y descolorido, que no mostró miedo de él.
En 1989, en la sierra Del Viejo, cerca de Caborca, Martín León, conocido cazador internacional, mató desde el carro a un león que se estaba comiendo un zorrillo. Le pareció muy apestoso, así es que dejó que uno de sus hijos y un vaquero le quitaran el cuero, para disecarlo. El vaquero dijo que era una onza. Abrieron la panza y tenía restos de otros zorrillos y unas culebras.
Sin tomarlo muy en serio, Martín hizo salar el cuero y luego lo llevó a disecar con John Doyle, taxidermista muy conocido en Tucson, quien por cierto me ha disecado todos mis trofeos. Cuando John vio la piel, dijo que no era puma. Entonces Martín León le contó la leyenda de la onza de Sonora.
Doyle llamó a unos biólogos de la Universidad de Atizona, que se quedaron pasmados. Aquello no era puma; era un animal no registrado. Llamaron a Martín pidiéndole el cráneo y el estómago con todo y contenido, pero, después de varias semanas en el suelo, en pleno monte, ni esperanzas de hallarlos. Todo esto me lo contó Marín León en su casa y me llevó a ver al animal disecado. Yo no le encuentro diferencia con un puma joven: es un poco más claro, pero las manos efectivamente son más pequeñas y las uñas son romas como las de un perro. Quizá las orejas son más grandes.
Si usted le pregunta en la sierra baja de Sonora o en el Desierto de Altar a cualquier puebleño, no tendrá la menor duda de la existencia de la onza. Los más serios la describirán como «el animal que vi desecado», mientras que otros se irán de largo con la fantasía, dándole aspectos extraordinarios de «grandeza o de colores exóticos». No cabe la menor duda de que esa onza diferente de Sonora existe.
Además del Felis eyra, hay otra onza especial que no es jaguar ni puma; por lo menos existe en la mente de las gentes de campo desde hace siglos. Y si sólo es un producto de la fantasía, ¿qué fue lo que yo vi disecado en Caborca? ¿Un león degenerado? ¿Una mutación de puma? Los biólogos americanos afirman que era una especie distinta.
Relato en el libro de GASTÓN CANO ÁVILA – DEL CALEIDOSCOPIO DE MI VIDA







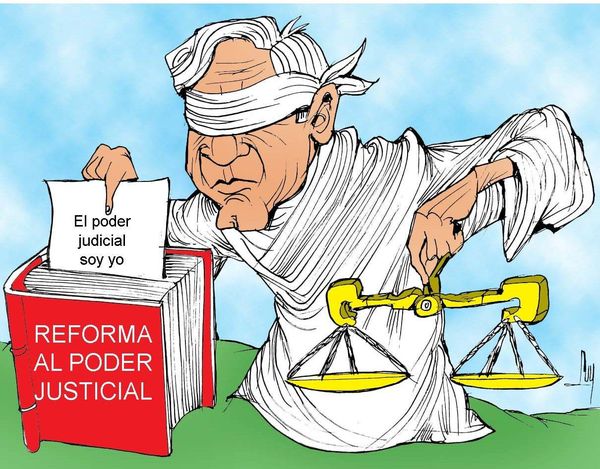



Más historias
¿Por qué México es pobre y Estados Unidos rico?
Senador de Arizona quería anexar BC y parte de Sonora
Pitiquito, El Sásabe y otras comunidades de Sonora, a punto de volverse «pueblos fantasmas»