
Cada vez que su enemigo exhibe una voluntad de resistencia inquebrantable, los norteamericanos terminan retirándose. Y de paso, condenando a sus socios y amigos a un amargo final.
Por Oscar Muiño
Osama Bin Laden y Saddam Hussein fueron muertos por los norteamericanos, pero Afganistán vuelve al talibán e Irak ha pasado del sunismo casi laico de Saddam a la Shiah militante que orienta Irán.
Afganistán significa algo así como “tierra de afganos”. Es como decir “los de afuera son de palo”. Y cuando el enésimo ejército invasor se retira –en este caso el norteamericano- quienes han liderado la resistencia vuelven al poder. El Gobierno pro-norteamericano se desintegró y está siendo reemplazado por esos guerreros fanáticos, intolerantes e indómitos.
Hace exactamente veinte años, comandos suicidas capturaron en vuelo aviones de las compañías American Airlines y United Airlines. Los estrellaron contra el Pentágono y las Torres Gemelas. 3.000 muertos, 25.000 heridos, US$ 10.000 millones de costo. El más mortal ataque sufrido en territorio norteamericano. Su cerebro fue el aristócrata saudí Osama Bin Laden, líder de la organización Al Qaeda, abanderada de una guerra santa contra Estados Unidos y sus aliados. Bin Laden vivía en Afganistán, protegido por el Talibán, el grupo musulmán integrista que había derrotado a otras organizaciones guerrilleras luego de la derrota y retirada soviética.
La primera respuesta norteamericana a la agresión del 11 de septiembre de 2001 fue atacar Afganistán. Desde octubre de 2001 sus tropas avanzaron con rapidez. Ocuparon la capital Kabul y las ciudades. En las remotas zonas rurales plagadas de aldeas, en cambio, el Talibán resistió, inaugurando una eterna guerra de guerrillas.
El peso de la historia
Los norteamericanos sostienen un imaginario que les ha permitido no arredrarse ante nada e imaginar lo imposible. Tamaña autoconfianza ha abierto el camino a proezas y éxitos brillantes.
La otra cara de esa moneda es cierto menosprecio por las costumbres, el pasado, la historia. Si se permitieran entrever los pliegues del ayer, acaso no habrían sufrido las catástrofes de Vietnam, Irak y ahora Afganistán. Las tres en menos de medio siglo, con naciones muy atrasadas en lo material y muy distintas a las occidentales.
La historia de Afganistán no permitía abrigar dudas. Gran Bretaña y la Rusia soviética encastraron regímenes adictos en Kabul, estimularon la modernización. Y fracasaron.
En 1839-1842 el intento militar inglés de sojuzgar las tribus afganas terminó en catástrofe. Los británicos fueron otra vez a la guerra en 1879-1881 y una vez más en 1919. Nunca pudieron establecer un régimen sustentable. El occidentalizante rey Amanalla (1919-1929) fue volteado por un levantamiento popular, uno de cuyos líderes era el bandido rebelde Bacha-i-Sakka, llamado “el hijo del aguatero”.
A pesar de que la India británica había acordado límites con el Gobierno afgano (llamada Línea Durand) los territorios en los bordes fronterizos siguieron en manos de tribus que no reconocían el poder inglés ni afgano. A mediados del Siglo XX la situación había variado poco.
Gran Bretaña inició las tres campañas afganas con la excusa de impedir que Rusia intentara utilizar a Afganistán como trampolín hacia la India inglesa. El Gran Juego, le decían. Era cierto que los zares tenían un ojo en su paupérrima vecina. Los herederos bolcheviques parecían más afortunados.
Lograron gobiernos amistosos en Kabul. No conformes con eso, el Ejército Rojo entró en Afganistán y forzó una administración títere. La invasión soviética de 1979 desencadenó una nueva resistencia, cada vez más poderosa, sostenida por Estados Unidos, los sauditas e Israel. Las tropas rusas, impotentes para vencer, se retiraron luego de una década. Su mayor desastre militar. La derrota deterioró el sistema y preanunció la implosión de la Unión Soviética.
Los norteamericanos habían acompañado a las milicias talibanas, sin advertir que era un campo de entrenamiento de combate para millares de muyahidines de diversas regiones que ensayaban la guerra santa contra los comunistas rusos y que luego la siguieron sobre los capitalistas norteamericanos bajo el mando de Bin Laden. Nacía Al Qaeda.

Se sabe –los historiadores británicos lo repiten hasta el hartazgo- que los norteamericanos están convencidos que los pueblos anhelan liberarse de todo sistema ajeno al anglosajón, impacientes por vivir el american way of life. La operación norteamericana se llamó “Libertad Duradera”. En Afganistán no resultó. Al punto que, luego de los primeros años, los norteamericanos comenzaron tanteos, primero informales y luego explícitos, para poner fin a su participación (la exitosa serie “Homeland” es una ficción basada en tales contactos).
Antes de culminar su tormentosa administración, Donald Trump organizó la retirada, que fue formalmente transmitida al Talibán. El 29 de febrero de 2020, en Doha, Qatar, el enviado de Trump, Zalmay Khalilzad y el muláh Abdul Ghani Baradar, líder talibán, firmaron el acuerdo que programó la partida de las tropas norteamericanas para este 2021. Apenas se fueron, el régimen afgano se derritió.
Igual en Irak
En 2003, mientras confiaba en la victoria sobre el Talibán afgano, Estados Unidos acusó al régimen iraquí de Saddam Hussein de complicidad con el 11-S y de posesión de armas de destrucción masiva. El presidente George Bush (hijo) buscó el apoyo de las Naciones Unidas para atacar Irak. Dos poderosos aliados de Estados Unidos (Francia y Alemania) y naciones habitualmente encolumnadas con Washington (como Chile) rehusaron legitimar la decisión. La debilidad de las pruebas era tal que la ONU no acompañó.
Apenas el habitual seguidismo de Gran Bretaña (ahora con Tony Blair), la España ultraconservadora de José María Aznar y un puñado de Estados vasallos se sumaron al ataque. Estados Unidos derrotó fácilmente a Irak y disolvió su Ejército. El propio Saddam fue ahorcado, sus hijos murieron en combate.
Un comando norteamericano mató a Bin Laden en 2011. Los líderes enemigos desaparecieron pero la resistencia nunca amainó. Tanto en Afganistán como en Irak, las tropas norteamericanas, luego de un avasallante choque frontal, se revelaron impotentes para sostener su victoria.
Con el despedazamiento del Estado iraquí, numerosas guerrillas de origen variopinto levantaron la bandera del patriotismo y/o el Islam y combatieron con eficacia al invasor. La desestabilización de Irak se contagió a Siria y la declinante Al Qaeda fue sustituida por el aún más brutal Isis, que proclamó un califato de poca duración y mucha sangre.
El mundo siempre está cambiando pero hay cosas permanentes. Las gentes no suelen simpatizar con los invasores, sean éstos de la religión, raza o sistema que sean. Y la fuerza bruta, a pesar del inmenso progreso de la técnica bélica- nunca podrá suplantar al ser humano.
Los norteamericanos se fueron retirando y dos viejos adversarios cosechan.
Irán influye en Irak y gana espacio en Palestina y El Líbano.
Rusia -que había casi desaparecido de la región desde la disolución del Estado soviético- volvió al cercano Oriente de la mano de Siria, que le otorgó una base naval y otra aérea.
Incluso aparece un nuevo actor, Turquía, que compite con la pronorteamericana Arabia Saudita para liderar el Islam sunita (el Imperio Otomano incluyó por centurias los pueblos árabes, que solo se independizaron después de la derrota turca en la Primera Guerra Mundial).
Pasadas dos décadas, el resultado de la contraofensiva norteamericana no puede ser peor para los intereses y la imagen de Washington. Un desastre geopolítico. Estados Unidos advierte como su poder en Medio Oriente se limita a Israel y las monarquías absolutas del Golfo, naciones ricas y poderosas pero con muy poca población.
¿Qué hacer con la paciencia china?
Estados Unidos no sabe ganar guerras largas. Ya le había pasado, medio siglo atrás, en la vieja Indochina francesa. La pelea de las tropas del Tío Ho (como llamaban a Ho Chi Minh) se hizo interminable, el pueblo norteamericano se fue oponiendo cada vez más a la muerte de sus jóvenes en un territorio remoto. Los norteamericanos se retiraron. Resultado: la absorción de Vietnam del Sur por el Norte, que reunificó ambas zonas. También sus amigos de Laos fueron barridos por las guerrillas comunistas. Terminó pagando el pato hasta la muy neutral Camboya del príncipe Shianouk, un amigo histórico de Francia.
Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar. Letal desde la Segunda Guerra. La abrumadora superioridad aérea y naval, la calidad de su producción y la eficacia logística dan una base material inigualable. Desde la posguerra, la especialización de tropas especiales y fuerzas de choque le agregan a la superioridad material una calidad humana de primer nivel. El soldado norteamericano –que arriesga la vida, aunque sus mandos son cuidadosos como nadie en la preservación del recurso humano- está habituado a un alto estándar de vida cotidiana. Su decisión se va corroyendo en las guerras largas. La paciencia no es lo suyo.
Cada vez que su enemigo exhibe una voluntad de resistencia inquebrantable, los norteamericanos terminan retirándose. Y de paso, condenando a sus socios y amigos a un amargo final. Rusia y China acaban de expresar su reconocimiento y deseo de estrechar vínculos con el régimen talibán.
Estados Unidos resulta invencible en el choque frontal pero vulnerable en una guerra de desgaste, la pregunta es cómo podrá afrontar la competencia estratégica con la más experta cultora de la paciencia: la civilización china.








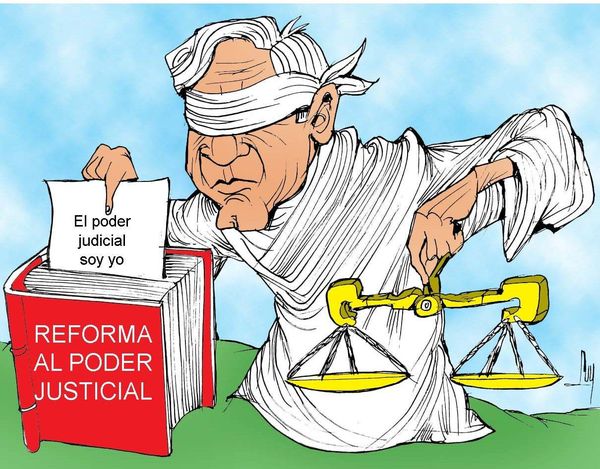


Más historias
¡KAMALA VA CONTRA TRUMP!
Francotirador salvó la vida a Trump
El mundo celebra de manera desigual la llegada de 2024 con la esperanza en un mejor futuro