Luciano, filósofo sin instrucción formal, indígena mayo puro, propietario del Universo con documentos notariados, vivió como quiso. Nunca trabajó para nadie, y a nadie hizo daño. Los periódicos más importantes se ocuparon de él en múltiples conferencias, incluso viajó a Europa y sustentó conferencias en La Sorbona.
.
LUCIANO, dueño del universo y de los axiomas mostrencos
para Cidonio, el yori más mayo del Mayo
por Jesús Noriega
En la página 300 del Diccionario de Escritores Mexicanos, editado en 1999 por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, aparece la pequeñísima cita de los “Cincuenta Pensamientos”, que registra a Luciano justo al lado de los grandes escritores mexicanos.
La remotísima referencia rescata del anonimato o del olvido a Alejandro Román Rivera, y proyecta al infinito la grandeza ganada en el mundo de las letras y la filosofía bajo el seudónimo Luciano, El Filósofo del Valle del Mayo.
Por extensión: Luciano, filósofo sin instrucción formal, indígena mayo puro, adoptó el nombre del filósofo griego Luciano de Samosata aunque nunca diera indicios de haberlo estudiado. A partir de postulados nativos y genuinos bordó pensamientos cargados de filosofía.
Autodidacta en la más cristalina extensión del término, Luciano tuvo la idea de plantar en el Mayo escuelas para desaprender con la idea de sacarle a la memoria las cosas que no sirven; argumentaba que las escuelas convencionales llenan la cabeza de basura que estorba para caminar libremente por la vida.
Conocí a Luciano, el Filósofo del Mayo, en las postrimerías de la década de los sesenta; por esa época oía al Jesús Noriega padre repetir en voz alta el chisporroteo de las frases rotundas que el mayo firmaba para El Diario del Yaqui. De esos tiempos data el clasiquísimo: “Prefiero ser lobo flaco, hambriento en las montañas; y no perro gordo encadenado”.
Seguí con curiosidad, con detenimientos retozones de lectura, las parábolas impresas de Luciano; los fraseos picantes con retintín, o ahorrándolo, con que don Jesús Corral Ruiz se regodeaba con los chicotazos de sabiduría indómita que el nativo del Bayájori vertía en sus asertos.
Sentí un latigatazo en la espalda del ancho orgullo sonorense el día que un tamaulipeco presumió al “filósofo de Güémez” como el sabio campestre. Nunca aceptaré otro referente de la filosofía bucólica que el filósofo mayo, así que destrabo odiosas comparaciones.
Si al de Güémez le achacan filosofar obviedades, maqueadas de picardía silvestre; Luciano, sin menguarle un gramo de jocundia a las frases filosas, es el imaginante campirano al que atañen verdades incontestables, axiomas con siglos de sabiduría, envueltos en el crudo ingenio de los pueblos originales de Sonora y, ciertamente, útiles en la vida cotidiana.
Allá por 1974, recién llegado al DF, supe de otras vagancias y extravagancias “luciánicas”; y escuché de primera mano las travesuras de Luciano en la literatura y en la farándula nacionales. Muchos sonorenses avencidados en el DF, repetimos con orgullo regionalista las admoniciones bucólicas de Luciano, incluso las recuerdo como argumento inevitable para sacarle la vuelta a los cabestros y bozales que a veces tiene la formalidad.
La primera vez que tuve a Luciano frente a mí fue en el departamento de Álvaro García en Tlatelolco. El tipo redondeó tarde, noche y madrugada; platicó en castellano y mayo, recitó en ambos idiomas y contó charras rosas y coloradas, salpicadas de asertos frugales y profundos, con los que algunos acabamos con el bulbo fundido. Aquél fue el bautizo al lado de alguna celebridad popular, la que mi candor provinciano agigantó, porque Luciano sedujo los balbuceos literarios que bullían congénitamente en mí y quedé prendado de su personalidad estrafalaria.
Era otro noviembre de efervescencias políticas, azorados ambos, nos topamos afuera del metro Balderas; él, Luciano iba perturbado, tomaba con la mano izquierda, por delante y arriba del hombro, media docena de ganchos con quince camisas blancas y seis trajes con la falda acurrucada al lomo.
Dedos garfios apretaban con la mano derecha el maletín negro, entreabierto sólo por defectos del ziper y, en acto de milagrería circense, debajo del sobaco derecho ajustaba una veintena de ejemplares de la edición del libro Cincuenta pensamientos de Luciano, que calientes vomitara horas antes el horno de la editorial Todos. Como collar multicolor, contrastando con la greña lacia entrecana, aguantaba titipuchales de corbatas enrolladas sin concierto; agitadas como culebras bravas, aprisionaban el cuello o caían serpenteantes.
Solté a rajatabla el infaltable: “¡Coba bichi Dios enchanahua, quetchemaleya”. Y rematé:
– ¡Quihubo Luciano, te ajuareaste bato!
No dije más. No pude decir otra cosa; Luciano monologueó ininterrumpido…
– ¡Empo güita came chumi!
– ¡Ah chingaá, y tú, mira nomás la tósali que te avientas!
– Estos sí son trapos chingones, no te los ofrezco nomás porque te quedan pochis, pero avísale a los conocidos.
– Y menos, porque estos casimires súper 120 son mucha pieza pa´ yoris chúntaros de Los Párosis. El Miguelín los donó a la causa; me calco uno y los demás los logro.
– Anda güevón échame la mano con libros y corbatas, voy al chante del Paco a La Condesa, y llegando al depa te invito guacabaqui.
¡Chécalo cabrón!, esta edición la prologó Renato Leduc y por mis tompiates dejé la de Henestrosa; quedó chingonérrimo…
Era aquél un pequeño volumen de 67 páginas, que editó Bartolomeo Costa Amic con prólogo de Andrés Henestrosa en 1972. Cinco años después lo reeditaría Todos, agregando el prólogo fabuloso al prólogo fascinante. “Presagiante” lo llamó la pluma de Leduc, amigo entrañable y co-héroe con Luciano, de mil y una correrías.
Fuimos al tanichi por otros menjurges, por el camino, entre reconcomios, abundó el tema perturbador que por entonces lo acongojaba. A ratos, con visos de regañina intelectual, abordó el tema de la fortaleza de los orígenes, es decir, de las bondades y nobleza de la raza. De la fecha, tengo fijos los recuerdos del alegato sentencioso:
– Mediquillo, nunca te creas los cuentos de la muerte de Juárez, son puñetas. Mira, los infartos respetan a los indios pura sangre; nosotros nos morimos de vasca y diarrea, tísicos, o por el trago, pero no de chingaderas chipilonas de yoris guangos.
Andaba molesto e inconforme porque Juárez, en la trama de la megaproducción El Carruaje, tras agonías dolorosísimas que pasaron por baldazos de agua hirviendo que el médico aventó directo al pecho ampollado, moría de infarto al miocardio. Luciano descreía esa muerte de Juárez a pesar de que trabajó de extra del protagónico en las películas La Constitución, La Tormenta y El Carruaje, donde afianzó amistad con Miguel Alemán Velasco, su mecenas. Entercado, a causa de su visión de la muerte del Benemérito, ponía en duda el valor histórico de la telenovela, al menos de los capítulos lacerantes.
Acabó la comilona, a zancadas francas bordeamos la fuente de La Cibeles y nos encaminamos al Metro Insurgentes, en ese momento me echó encima los ojos pizpiretos, como bitachis, y mandó a la fregada la pachorra yoreme; en penumbra de un foco de la calle Oaxaca, metió mano entre los labios desgajados del zíper y de un tirón jaló el legajo de papeles oficiales.
–Traigo una contentura universal -soltó orondo-. Sin tiempos para suspiros –abundó.
El maletín vomitó en proyectil el desparpajo de papeles; con mirada infantil Luciano buscó el contacto de mis ojos, al tiempo que ponía en mis manos el mamotreto plagado de sellos aguamarinos.
–Eres el primero en saberlo, lee estos papeles y te darás cuenta que soy inmensamente rico; en estas quince hojas tamaño legal me notariaron el Universo.
–¡Queeeeeeeeeé, estás bien lurio Luciano! ¿No me salgas con que ahora hasta la NASA te pedirá permiso y te pagarán derechos de peaje?
–¡Ehui saila, inepo lineata sisuanchi!
No sé cuántos “primeros en saberlo” hubo, estoy seguro que fuimos varios o tal vez muchos. Como sea, me consta el dictum de la penúltima página de la fe pública que señalaba, inequívocamente, a Luciano en competencia con El Todopoderoso en cuanto al oficio de “PROPIETARIO DEL UNIVERSO”. Sin jefe a quien obedecer, ni esclavo a quien mandar, y sin embargo, dueño inatacable del Universo.
Después de esa ocasión lo saludé sólo dos veces más, en la última acompañado de Sarita Espinosa, la compañera definitiva de su vida.
Pasaron luego los años. Habiendo dejado el D. F. me enteré por terceros y por la prensa que Luciano vivió la espiral gloriosa del éxito y que alcanzó momentos memorables en las letras y los espacios bohemios. Un chismoso contó que Luciano fue el Juan Matus del peruano Carlos Castaneda, pero la versión cae en el terreno fangoso de los mitos.
Luciano vivió como quiso. Nunca trabajó para nadie, y a nadie hizo daño. Los periódicos más importantes se ocuparon de él en múltiples conferencias, incluso viajó a Europa y sustentó conferencias en La Sorbona.
Superó el medio que lo crió; no fue vicioso ni tuvo enemigos. Dejó testimonios de su amistad y quien lo conoció siempre lo recordará. Fue un real personaje de nuestra región y ese tipo de personajes siempre hará falta, porque piensan por los demás.
Se fue en plena madurez de la vida, cuando abrazaba amasijos de inquietudes. Ironías del destino: Luciano, el Filósofo del Mayo, el Dueño del Universo, murió al anochecer del 12 de agosto de 1983, postrado en cama por el vasto infarto al miocardio que acabó con él a edad apenas superior que la de Benito Juárez al momento de su muerte.
Con su partida, don Jesús Corral Ruiz escribió en la Tarjeta Postal del domingo siguiente, palabras sentidas y vigentes, como para aplicarlas sin titubeos a humanos intemporales y excelsos: “Murió un poeta filósofo que deja un buen acervo de su pensamiento avanzado y que luchó denodadamente por hacer más válidas sus tesis, a veces con dislocada apariencia pero que nos hicieron reflexionar sobre este mundo actual, confuso y difícil, convulsionado y carente de humanismo por el que tanto luchó con su pluma este sonorense de origen indígena que logró labrarse una posición y acreditar un nombre literario en el complicado universo de la filosofía y de la literatura”.
Cómo olvidarlo, cómo no recordarlo. Decía Luciano: “En el monte de la ignorancia, afila tu machete y abre una brecha que diga: por aquí pasó un hombre”. Lo hacía para ufanarse de ser parte de la contracultura, genuina y radicalmente opuesta, a las mafias burocráticas de la cultura. Aborrecía los patrimonialismos en los que abundan sabihondos arrogantes, de obras y creaciones resignadas, cautivas o agachonas.
Lo imagino con su algazara, sonrojando criaturas supinas, las que de hinojos se postran a los pies del poder y el dinero. Qué ganas oírle la voz fuerte, en castellano y cahíta: «Si la fuerza valiera más que el intelecto ¡cuánto no valdría un buey o un burro!», o mejor: “Hay un signo infalible para reconocer a un genio, todos los idiotas le cierran el camino”.
En estos días en los que Dios parece que mira de soslayo a Sonora, imagino a Luciano redivivo; lo miro en la duermevela, peregrinando calles de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas o Navojoa y clamando afónico: «¡Despierta, pueblo dormido».
Se sabe que… no tuvo hijos, pero posiblemente Sara heredó la propiedad definitiva del Universo.
Jesús Noriega



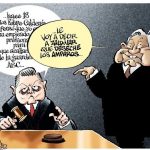




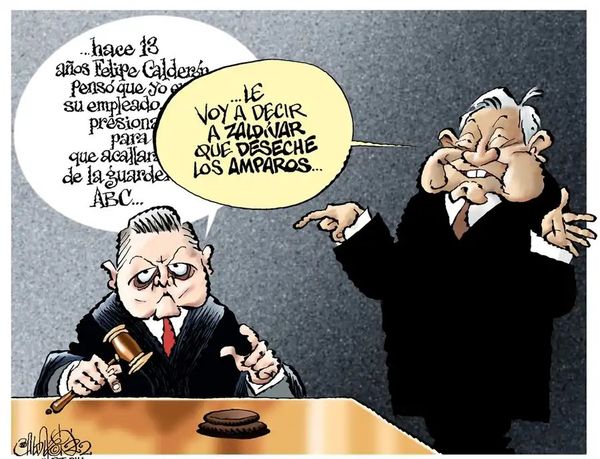


Más historias
Falleció Nikita Kyriakis, destacado empresario nogalense
ROCK Y POLÍTICA
“Qué buen presidente hubiera sido Uruchurtu los primeros 18 años”: Ruiz Cortines